William J. Astore, TomDispatch.com, 5 septiembre 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
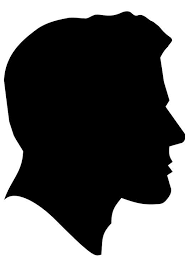
William J. Astore, teniente coronel retirado (USAF) y profesor de Historia, es colaborador habitual de TomDispatch y miembro senior de la Eisenhower Media Network (EMN), una organización de veteranos militares críticos y profesionales de la seguridad nacional. Su subapartado personal es Bracing Views. Su testimonio en vídeo para el Tribunal de los Mercaderes de la Muerte está disponible en este enlace.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses proclamaron con orgullo que este país era el «arsenal de la democracia», suministrando armas y material relacionado a aliados como Gran Bretaña y la Unión Soviética. Por citar sólo un ejemplo, recuerdo haber leído sobre unidades blindadas soviéticas equipadas con tanques estadounidenses Sherman, aunque los soviéticos tenían un tanque propio aún mejor, el T-34 y sus muchas variantes. Sin embargo, las recientes noticias de que Estados Unidos va a realizar nuevas entregas masivas de armas a Israel (por valor de 20.000 millones de dólares) para 2026 y años sucesivos me han cogido desprevenido. Es evidente que Israel se dedica a la destrucción casi total de Gaza y a masacrar allí a los palestinos. Así que, díganme, ¿cómo en todos estos años el autodenominado arsenal de la democracia se ha convertido en un arsenal de genocidio?
Israel, después de todo, no podría demoler Gaza, asesinando al menos a 40.000 palestinos en una población de sólo 2,1 millones, incluidos miles de bebés y niños, sin infusiones masivas de armamento estadounidense. A menudo, Estados Unidos ni siquiera vende el armamento a Israel, un país rico que puede pagar sus propias facturas. El Congreso se limita a regalar bombas que destrozan cuerpos y bebés en nombre de la defensa de Israel frente a Hamás. Obviamente, por las buenas o por las malas, o más bien mediante proyectiles, bombas y misiles, Israel tiene la intención de dejar Gaza libre de palestinos y conceder a los israelíes más espacio vital allí (y en Cisjordania). Eso no es «defensa», es el equivalente en 2024 de la venganza por aniquilación al estilo del Antiguo Testamento.
Como dijo Tácito de los arrasadores romanos hace dos milenios, lo mismo puede decirse ahora de Israel: crean un desierto -un agujero negro de muerte en Gaza- y lo llaman «paz». Y el gobierno estadounidense lo permite o, en el caso del Congreso, vitorea a su cabecilla, el primer ministro israelí Bibi Netanyahu.
Por supuesto, cualquiera que conozca un poco la historia de Estados Unidos debería tener algún conocimiento sobre el genocidio. En el siglo XVII, los nativos americanos fueron a menudo «satanizados» por los primeros colonos coloniales. (En 1994, un amigo mío, el historiador David Lovejoy, escribió un magnífico y demasiado acertado artículo sobre este tema: «Satanizar al indio americano»). Asociar a los indios con el diablo facilitó que el hombre blanco los maltratara, los expulsara de sus tierras y los subyugara o erradicara. Cuando satanizas a un enemigo, convirtiéndolo en algo irremediablemente maligno, todos los crímenes se vuelven defendibles, racionales, incluso justificables. ¿Cómo puedes siquiera considerar negociar o comprometerte con los secuaces de Satán?
Mientras crecía, fui un firme partidario de Israel, viendo a ese Estado como un David asediado que luchaba contra un Goliat, sobre todo durante la Guerra de Yom Kippur de 1973. Cuarenta años más tarde, escribí un artículo en el que sugería que Israel era ahora el Goliat de la región, con los palestinos de Gaza desempeñando el papel de un David muy superado y perseguido. Un amigo judío-estadounidense me dijo que yo no lo entendía. Los palestinos de Gaza eran todos terroristas, latentes o incipientes en el caso de los niños y bebés de allí. En aquel momento, esta actitud me pareció poco común y extrema, pero los acontecimientos han demostrado que es demasiado común (aunque ciertamente sigue siendo extrema). Obviamente, a algún nivel, el gobierno estadounidense está de acuerdo en que el extremismo en la búsqueda de la hegemonía israelí no es ningún vicio y por eso ha proporcionado a Israel el armamento y la cobertura militar que necesita para «exterminar a todos los brutos». Así, en 2024, la «cuna de la democracia» estadounidense revela su propio corazón de las tinieblas.
Miremos de nuevo a las guerras mundiales que hicieron «grande» a Estados Unidos:
Al considerar las Guerras Mundiales I y II, tendemos a verlas como acontecimientos discretos en lugar de íntimamente conectados. Una se libró de 1914 a 1918, la otra de 1939 a 1945. Los estadounidenses están mucho más familiarizados con la Segunda Guerra Mundial que con la Primera. De ambas guerras este país salió notablemente indemne en comparación con lugares como Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido, China y Japón. A esto hay que añadir el mito reconfortante de que la «mejor generación» de Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, salvando así la democracia (y también «salvando al soldado Ryan»).
Sin embargo, tal vez deberíamos imaginar esos años de conflicto, 1914-1945, como una guerra civil europea (con un ala asiática en la segunda vuelta), una nueva Guerra de los Treinta Años jugada en un escenario mundial que condujo a la desaparición de las potencias imperiales de Europa y su equivalente asiático y el ascenso del imperio estadounidense como su reemplazo. El militarismo y el nacionalismo germánicos fueron derrotados, pero a un coste enorme, especialmente para Rusia en la Primera Guerra Mundial y para la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el imperio estadounidense, a diferencia del Segundo y Tercer Reich alemanes o del poder imperial japonés, se convirtió durante un tiempo en una hegemonía militarista mundial sin trabas, con la inevitable corrupción inherente al ansia de poder casi absoluto.
Los enormes niveles de destrucción causados en este planeta por dos guerras mundiales dejaron a Washington el camino libre para intentar dominar en todas partes. De ahí las aproximadamente 750 bases en el extranjero que su ejército estableció para asegurar su alcance global definitivo, por no hablar de la poderosa armada que creó, centrada en portaaviones para la proyección de poder y submarinos nucleares para un posible Armagedón global, y una fuerza aérea que veía los cielos abiertos como una excusa para sus propios ejercicios de proyección de poder desnudo. A esto podría añadirse, durante un tiempo, el poder económico y financiero global de Estados Unidos, reforzado por un dominio cultural logrado a través de Hollywood, los deportes, la música y similares.
Por supuesto, Estados Unidos no salió totalmente indemne de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo era el fantasma que perseguía a sus líderes, ya fuera en la Unión Soviética, en China o en el sudeste asiático (donde, en los años sesenta y principios de los setenta, libraría una desastrosa guerra perdida, la primera de muchas por venir, en Vietnam, Laos y Camboya). Aquí, allí y en todas partes, incluso bajo las mismas camas de los estadounidenses, había miedo a la «rata comunista». Y durante un tiempo, el comunismo, en su forma soviética, amenazó la búsqueda desenfrenada de beneficios del capitalismo, ayudando a los funcionarios estadounidenses a crear un estado de guerra nacional permanente en nombre de la contención y el retroceso de esa amenaza. El colapso de la Unión Soviética en 1991 borró ese miedo, pero no el estado de guerra permanente que lo acompañaba, ya que Washington buscaba nuevos enemigos para justificar un presupuesto del Pentágono que hoy sigue aumentando hasta alcanzar el billón de dólares. Naturalmente (y de forma notablemente desastrosa), los encontró, ya fuera en Afganistán, en Iraq o en tantos otros lugares en el caso de la costosa y finalmente inútil Guerra Global contra el Terror tras los atentados del 11 de septiembre.
Y perder eternamente (o al menos no ganar) sus guerras, planteó la pregunta: ¿Qué las sustituirá? ¿Qué ocurrirá cuando los imperiales Estados Unidos sigan decayendo, agobiados por una deuda colosal y una extralimitación estratégica, paralizados desde dentro por una clase rapaz de oligarcas que se creen una nueva aristocracia totalmente estadounidense? ¿Llevará este declive al colapso o podrán sus dirigentes orquestar un aterrizaje suave? En la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, los europeos lucharon encarnizadamente por el dominio del mundo, impulsados por el militarismo, el nacionalismo, el racismo y la codicia. Sufrieron en consecuencia y, sin embargo, se recuperaron, aunque como naciones mucho menos poderosas. ¿Podrá Estados Unidos frenar a tiempo su propio militarismo, nacionalismo, racismo y codicia y recuperarse de la misma manera? Y por «racismo» me refiero, por ejemplo, a revivir la idea (planteada como sea) de China como un «peligro amarillo», o la tendencia a ver a los pueblos de piel más oscura de Oriente Medio como «terroristas» violentos y los últimos secuaces de Satán.
Y luego, por supuesto, siempre está el temor de que, en el futuro, pueda estallar de nuevo una guerra mundial planteando la posibilidad del uso de armas nucleares de arsenales globales, que siempre se están «modernizando», y el posible fin de la mayor parte de la vida en la Tierra. Es una cuestión que merece la pena destacar, ya que Estados Unidos sigue «invirtiendo» importantes sumas en la producción de más armas nucleares, incluso mientras aumenta la tensión con potencias nucleares como Rusia y China. Aunque una guerra nuclear ganable entre las grandes potencias de este planeta es inconcebible, eso no ha impedido que mi país impulse una versión de superioridad nuclear (disfrazada, por supuesto, de «disuasión»).
Recuperar la cordura en Estados Unidos
Las guerras mundiales del siglo pasado facilitaron el dominio global de Estados Unidos en prácticamente todas sus dimensiones. Ese fue, de hecho, su legado. Ninguna otra nación en la historia había dividido, sin ironía ni humildad, el globo en mandos militares combatientes como el AFRICOM para África, el CENTCOM para Oriente Medio y el NORTHCOM aquí, en casa. También existen comandos «globales» para las armas nucleares estratégicas, el dominio cibernético e incluso el dominio del espacio. Parecía que la única forma en que Estados Unidos podía estar «seguro» era dominándolo todo en todas partes a la vez. Esa ambición insana, esa vanagloria, fue lo que realmente convirtió a Estados Unidos en la nación «excepcional» de la escena mundial.
Ese afán de dominio sin límites, disfrazado absurdamente de beneficio para la democracia, se está resquebrajando visiblemente y pronto podría desmoronarse por completo. En 2024 es más que obvio que Estados Unidos ya no domina el mundo, aunque su complejo militar-industrial-congresual (MICC) sí domine su estado de (in)seguridad nacional y, por tanto, cada vez más el país. Qué ironía, de hecho, que derrotar al militarismo europeo en dos guerras mundiales no haya conseguido sino acelerar el crecimiento del militarismo y el nacionalismo estadounidenses, convirtiendo a la única superpotencia del mundo durante tantas décadas en el país más temible para demasiados pueblos fuera de sus fronteras.
Pensemos, de hecho, en Estados Unidos saliendo de la Segunda Guerra Mundial con lo que podría considerarse la enfermedad de la victoria. Los últimos casi 80 años de su política exterior han sido testigos de la notable progresión de esa «enfermedad», a pesar de la falta de victorias reales (a menos que se cuenten escapadas menores como la invasión de Granada). Dicho de otro modo, Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como un monstruo económico, financiero y cultural tan singular que las derrotas militares posteriores casi no parecieron importar.
A pesar de que el poder económico, financiero y cultural de Estados Unidos ha disminuido en este siglo, junto con su posición moral (consideremos la cortante admisión del presidente Obama de que «torturamos a alguna gente», junto con el apoyo al genocidio en curso de Israel), el gobierno sigue duplicando el gasto militar. Los presupuestos del Pentágono y los costes relacionados con la «seguridad nacional» superan ahora significativamente el billón de dólares anuales, incluso cuando los envíos y las ventas de armas siguen aumentando. La guerra, en otras palabras, se ha convertido en un gran negocio en Estados Unidos o, como dijo tan memorablemente el general Smedley Butler hace 90 años, en un «chanchullo» de primera clase.
Peor aún, la guerra, por prolongada e incluso celebrada que sea, puede ser la definición misma de la locura, un veneno mortal para la democracia. Pero no se lo digan al MICC ni a sus seguidores.
Irónicamente, los dos países, Alemania y Japón, que Estados Unidos se atribuyó el mérito de derrotar completamente en la Segunda Guerra Mundial, forzando su rendición incondicional, han salido mucho mejor parados con el paso del tiempo. Ninguno de los dos es perfecto, pero han sido capaces de evitar en gran medida el militarismo, el nacionalismo y el belicismo constante que tanto infectan y debilitan a la democracia estadounidense actual. Independientemente de lo que se pueda decir de Alemania y Japón en 2024, ninguno de los dos está empeñado en dominar la región o el mundo, ni sus líderes se jactan de tener el mejor ejército de toda la historia de la humanidad. Los presidentes estadounidenses, desde George W. Bush hasta Barack Obama, sí se han jactado de tener un ejército incomparable, sin parangón, «el mejor». Los alemanes y los japoneses, tras conocer el amargo precio de tales alardes, han mantenido la boca cerrada.
Mi hermano tiene un dicho: nada de fanfarronadas, sólo hechos. Y cuando nos fijamos en los hechos, la búsqueda del dominio mundial ha estado llevando al imperio estadounidense hacia una tumba prematura. El «mejor» ejército perdió desastrosamente, por supuesto, en Vietnam en el siglo pasado, y en Afganistán e Iraq en éste. Perdió funcionalmente su autoproclamada Guerra Global contra el Terror y sigue perdiendo en su febril búsqueda de superioridad en todas partes.
Si nos encontráramos con una persona vestida con uniforme militar que insistiera en que es Napoleón, alardeara de que su Guardia Imperial es la mejor del mundo y de que puede gobernar el mundo, nos cuestionaríamos, por supuesto, su cordura. ¿Por qué no cuestionamos la cordura colectiva de las élites militares y de la política exterior de Estados Unidos?
Este país no necesita volver a ser grande, necesita recuperar la cordura rechazando las guerras y el armamento que las acompaña. Porque si seguimos por el camino actual, la locura podría acecharnos de verdad, como en la frase clásica de las armas nucleares, destrucción mutua asegurada (MAD)*.
Otra forma de locura es tener un presidente que rutinariamente implora a Dios -¡sí, a nadie más!- para que proteja a nuestras tropas. Esto no es una crítica a Joe Biden. Simplemente está profesando una piedad nacionalista diseñada para ganar aplausos y votos. Suponiendo que Biden tenga en mente al Dios cristiano, consideren la ironía, por no decir herejía, de suplicar funcionalmente a Cristo, el Príncipe de la Paz, que proteja a quienes ya están armados hasta los dientes. También es una abdicación de la responsabilidad del comandante en jefe de apoyar y defender la Constitución de EE. UU. mientras protege él mismo a esas tropas. ¿Quién tiene el mayor impacto, Dios o el presidente, cuando se trata de asegurar que las tropas no sean enviadas al peligro sin una causa justificable apoyada por el pueblo estadounidense a través de una declaración de guerra del Congreso?
Consideren el acto repetido de mirar a Dios, de mirar hacia el cielo para apoyar acciones militares. Pero eso es lo que hacen ahora rutinariamente los presidentes estadounidenses. Tal es el pernicioso precio de perseguir una visión que insiste en el alcance global, el poder global y el dominio global. En esencia, los líderes estadounidenses se han elevado a sí mismos a una posición divina, claramente colérica, celosa y caprichosa, mucho más parecida a Zeus o Ares que a Jesús. Hablando de Jesús, se dice que dijo: «Dejad que los niños vengan a mí». El dios militarizado estadounidense, sin embargo, dice: Deja que los niños de Gaza mueran por cortesía de las bombas y proyectiles fabricados aquí en EE.UU. y enviados a Israel a un precio notablemente modesto (dada la destrucción que causan).
Si nos hacemos eco de una popular campaña publicitaria, puede que Jesús «nos entienda», pero nuestros líderes (todos ellos autoproclamados cristianos) seguro que no le entienden a él. Puede que yo sea un católico lapsus, no un practicante como Joe Biden, pero incluso yo recuerdo mi catecismo y cierto mandamiento que dice No matarás.
N. de la T.: El autor utiliza el término en inglés MAD (loco), como siglas de su frase anterior mutually assured destruction en el original.