Mohammed R. MHawish, The New Yorker, 1 agosto 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Mohammed R. MHawish es un periodista y escritor palestino de Gaza que ofrece reportajes sobre el terreno con una mezcla de narrativas personales y análisis en profundidad.
La cola frente a la clínica del Dr. Bahzad al-Akhras comienza a formarse antes del amanecer, una oleada de cuerpos en la penumbra, descalzos o con desgastadas sandalias, que esperan su turno para recibir lo que ahora se considera atención médica. Su clínica está donde sea necesario: en un rincón de un complejo de refugios, en movimiento durante un paseo por el patio o detrás de una pantalla improvisada con una sábana tendida entre dos postes, si el viento lo permite. A menudo, Akhras atiende a sus pacientes en una tienda de campaña, escondida entre cientos de otras tiendas similares en la densa extensión de Al-Mawasi, en el extremo sur de la Franja de Gaza.
Akhras, psiquiatra infantil y de adolescentes, perdió su casa en un ataque israelí a principios de 2024. Él y su familia han sido desplazados varias veces y viven en tiendas de campaña donde la lona parece sudar por el exceso de cuerpos apretujados en un espacio demasiado pequeño. Ya no se sienta en un despacho de paredes blancas ni lleva una placa. Pero sigue trabajando, atendiendo a unos cincuenta pacientes al día, la mayoría de ellos niños. Una de sus pacientes habituales es una joven de no más de catorce años que sobrevivió a un ataque que mató a toda su familia. Se despertó en una UCI, sola, sin entender dónde estaban todos. Ahora se sienta frente a Akhras en silencio, hasta que le pregunta, una y otra vez, si puede traerlos de vuelta. Él no tiene respuesta, sólo un lápiz gastado y un libro para colorear, que espera que ella pueda usar para expresar y procesar sus emociones.

Con sistemas que apenas funcionan y casi sin recursos, los profesionales como Akhras dependen de las pocas herramientas que les quedan: apoyo psicosocial, terapia cognitivo-conductual (TCC) y estrategias de afrontamiento improvisadas. Enseñan ejercicios de respiración, regulación emocional y técnicas para manejar los pensamientos intrusivos. Cuando es posible, se coordinan con el personal médico, desbordado, para intentar acceder a medicamentos psicotrópicos limitados para pacientes con depresión grave, psicosis o ideas suicidas. Pero, como me dijo Akhras, la mayor parte del apoyo profesional se ha reducido a notas de voz entre colegas que sólo preguntan una cosa: «¿Sigues vivo?».
Los trabajadores sanitarios pueden sufrir a veces estrés traumático secundario, una especie de lesión emocional que se absorbe al presenciar el dolor de los demás. Pero no hay nada secundario en el trauma que experimentan los especialistas en salud mental de Gaza. «Estamos luchando, llorando, sobreviviendo y trabajando, todo al mismo tiempo», me dijo Akhras. «No hay espacio para mis emociones. Se quedan en mi pecho como una piedra». Cuando no está con los pacientes, busca agua o intenta calmar a sus propios padres. No hay tiempo para escribir notas o procesar lo sucedido, ni siquiera hay espacio para derrumbarse. «Intentamos sostener a los demás para que no se derrumben», dijo. Pero él también se está derrumbando, sólo que de forma más silenciosa.

En Gaza, la terapia se ha convertido en un lenguaje de resistencia. Más de sesenta mil personas han sido asesinadas en veintiún meses. Sin embargo, el coste oculto abarca barrios enteros arrasados y comunidades borradas del mapa. Los que quedan se enfrentan a una hambruna generalizada, al colapso del acceso a la atención sanitaria y al terror diario de la supervivencia.
Tras trescientos días de guerra, la UNRWA publicó un análisis en el que describía el trauma de Gaza como «crónico e implacable», una encarnación colectiva del trastorno por estrés traumático continuado (C.T.S.D., por sus siglas en inglés), una afección que se deriva de vivir bajo un trauma implacable. A diferencia del trastorno por estrés postraumático, que se instala tras una experiencia difícil, el C.T.S.D. es lo que ocurre cuando no se vislumbra un final. Los habitantes de Gaza se han adaptado al peligro crónico, viviendo en un estado de hipervigilancia, entumecimiento emocional y disociación en medio de la lenta desaparición de cualquier futuro imaginable.
El efecto en los niños ha sido especialmente catastrófico. Para 2024, UNICEF estimó que casi todos los 1,2 millones de niños de Gaza necesitan apoyo urgente en materia de salud mental y psicosocial. Ni un solo niño ha podido mantenerse al margen de la guerra. Muchos no duermen o se despiertan gritando durante la noche, aferrándose a sus compañeros con terror. Varios niños han desarrollado problemas del habla. Algunos recrean los bombardeos con piedras, juegan a un juego llamado «ataque aéreo» o representan la muerte.


En febrero de 2024, UNICEF estimó que al menos 17.000 niños se habían quedado solos o habían sido separados de sus familias. En abril de ese año, el Ministerio de Salud de Gaza había documentado más de 12.000 niños heridos, una cifra que, en 2025, ha aumentado a 50.000 muertos o heridos, según un informe de UNICEF. Solos, desplazados y traumatizados, los niños que siguen con vida son extremadamente vulnerables desde el punto de vista psicológico. Incluso antes de esta última guerra, los niños de Gaza ya mostraban signos de tensión: una encuesta de Save the Children de 2022 reveló que el 84% sentía miedo y el 78% vivía con dolor. En noviembre de 2024, un informe del Centro Comunitario de Formación para la Gestión de Crisis reveló que el 96% de los niños que vivían esta guerra sentían que su muerte era inminente, y casi la mitad dijo que quería morir.
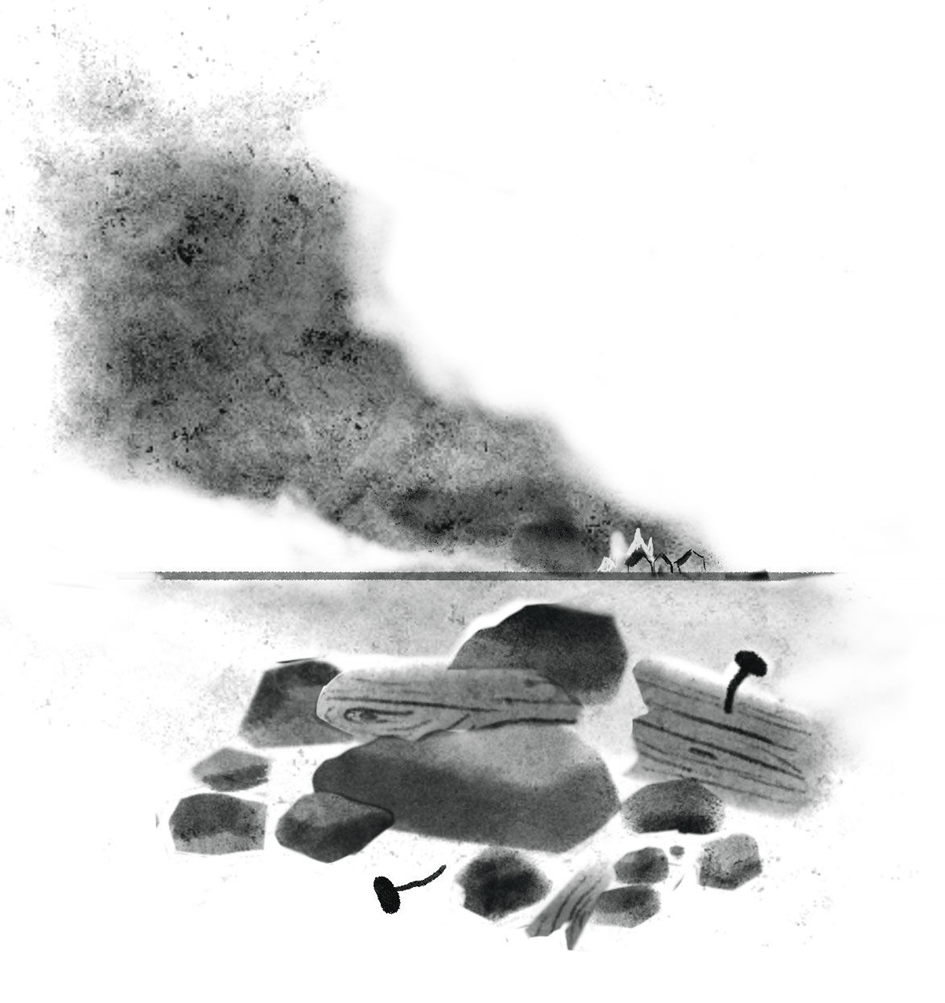
La primera vez que mi hijo Rafik, de tres años y medio, me preguntó «¿Vamos a morir hoy?», fue en diciembre de 2023, aproximadamente dos meses después del inicio de la guerra. Estábamos tumbados en una cama de recuperación, todavía temblando por la explosión que nos había sepultado bajo el techo de hormigón de nuestra casa, en la ciudad de Gaza. Toda mi familia había perdido el conocimiento antes de que nos encontraran sangrando. Rafik estaba acurrucado en el suelo, lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo, pero demasiado lejos para que pudiera alcanzarlo y abrazarlo. Después de que nos sacaran de los escombros, recuerdo haber pensado: «Este es el momento que marca a un niño para siempre». Desde entonces, he estado observando cómo se produce ese cambio ante mis ojos.
Nur Yarada, responsable de salud mental en Gaza, es testigo diario de este proceso de reconfiguración. Trabaja en tiendas médicas sin aislamiento acústico, cada una de ellas con camas plegables que separan un trauma de otro. Los pacientes llegan a pie, algunos tras caminar kilómetros, muchos acompañados por familiares que no sabían qué más hacer. «Algunos no hablan», me contó. «Se quedan mirando al vacío, a veces gritan. La mayoría llora durante horas, sin pestañear». Los niños le han preguntado a Yarada si pueden volver al colegio, como si la normalidad aún pudiera esconderse en algún lugar cercano.

Yarada me contó la historia de un muchacho de catorce años que, a principios de 2024, salió a comprar algo al mercado. Mientras estaba fuera, un ataque aéreo destruyó su casa y mató a casi todos los miembros de su familia, excepto a su hermano menor. Ahora los dos están completamente solos. «Ojalá hubiera muerto con ellos», le dijo el niño mayor a Yarada.
Yarada solía trabajar en una clínica que tenía una modesta sala de terapia: estanterías con juguetes, una alfombra y libros ilustrados. Era un espacio para escuchar el mundo interior de niños demasiado pequeños para soportar tanto dolor. Ahora, al igual que Akhras, recurre a cosas como juguetes recuperados y lápices de colores para consolar a los jóvenes pacientes. «Les digo que está bien llorar», dijo. «Pero lo digo en susurros porque no quiero romperme yo también».
Para Akhras y Yarada, los marcos tradicionales de la terapia ya no son suficientes en un lugar abrumado por un sufrimiento incesante. Varios meses antes de que comenzara la guerra, habían viajado a Estados Unidos para realizar una estancia de observación con el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, una iniciativa gubernamental que reúne a profesionales de todo el mundo para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos. Regresaron a Gaza en junio de 2023, equipados con nuevas ideas, sólo para encontrarse pronto con una realidad que seguía desafiando todo lo que habían aprendido.

A los pocos días del inicio de la guerra, la infraestructura de salud mental de Gaza comenzó a colapsar. El 5 de noviembre de 2023, un hospital psiquiátrico de la Franja dejó de funcionar, tras sufrir daños por un ataque, según se informó. Por su parte, las clínicas comunitarias de salud mental han cerrado o se han trasladado debido a la inseguridad o falta de personal. Como resultado, casi medio millón de personas que luchan contra trastornos de salud mental han perdido el acceso a la atención básica.
Los actores humanitarios han intentado llenar el vacío, pero la magnitud de la crisis es abrumadora. A finales de 2024, unas 800.000 personas en Gaza y Cisjordania habían recibido algún tipo de apoyo psicosocial o de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. Esta asistencia ha abarcado desde espacios adaptados a los niños y actividades grupales proporcionadas por UNICEF hasta intervenciones psicosociales de emergencia de ONG, como American Near East Refugee Aid, que ha organizado actividades estructuradas para más de mil niños desplazados en refugios y campamentos. Sin embargo, estas formas de apoyo son en gran medida a corto plazo y básicas, diseñadas para la estabilización psicológica más que para la curación a largo plazo. En el contexto del desplazamiento masivo y el trauma prolongado, sigue existiendo una necesidad crítica de atención intensiva y sostenida. La UNRWA informó en agosto de 2024 que, de los aproximadamente 1,3 millones de personas desplazadas en Gaza, sólo unas 10.000 habían recibido apoyo psicológico y unas 7.000 habían recibido tratamiento especializado, incluidos casos de trastornos psiquiátricos.

Yarada me habló de una madre de cinco hijos que padecía una depresión leve antes de la guerra. Luego vino el desplazamiento, la muerte de sus seres queridos, la pérdida de su hogar y el hambre en las tiendas de campaña. Empezó a presentar tendencias suicidas. Yarada elaboró un plan de atención desde cero: terapia cognitivo-conductual, ejercicios de respiración, antidepresivos, regulación emocional y rutinas prácticas de supervivencia. «Esto es lo que hace la guerra», dijo Yarada. «Convierte una enfermedad manejable en una emergencia que pone en peligro la vida».
Antes de la guerra, Arwa al-Sakafi, psicóloga infantil, formadora médica, terapeuta, profesora y madre, trabajaba en una clínica privada en Gaza ayudando a los niños a superar sus heridas emocionales, formando a terapeutas para crear seguridad psicológica e impartiendo talleres sobre recuperación del trauma. «Mi taller se convirtió en un depósito de cadáveres», me contó. En las primeras semanas de los ataques, se encontró en tiendas de campaña de la ONU, pasillos de escuelas y refugios, tratando a amputados y niños que habían sido rescatados de los escombros mientras sus hermanos y padres permanecían bajo ellos. Su propia familia fue desplazada tres veces: de la ciudad de Gaza a Deir al-Balah, luego a Rafah y luego a Al-Zawaida.

Sakafi es una de las pocas psiquiatras que trabaja en un pequeño centro que aún sigue en pie. Ella y Ghadir el-Shurafa, una psicóloga clínica especializada en terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y terapia narrativa, forman parte de un equipo cada vez más reducido de una organización llamada HEAL Palestine. Shurafa realiza un seguimiento de los traumas en los campamentos y refugios, y ha perdido la cuenta de cuántos adolescentes ha tratado por pensamientos suicidas. Su carpeta es cada vez más pesada. «A veces siento que sólo estoy viendo cómo mi propio dolor me atraviesa mientras permanezco en silencio», dijo. «Pero la terapia, en el mejor de los casos, se convierte en un lugar para respirar, para ellos y, a veces, también para mí».
En una sesión, Shurafa conoció a un grupo de niñas que habían sido desplazadas. Habían visto artillería, miembros amputados y fuego. Entraron en la sala como si fueran espejos unas de otras: misma postura y mirada vacía. Cuando les pidió que eligieran un color para sus sentimientos, la mayoría eligió el negro o el morado oscuro. Dibujaron tanques, madres y sangre.

«El trauma estaba sincronizado», me dijo Shurafa. «No es algo que puedan dejar atrás mientras lo siguen viviendo, pero podemos intentar regularlo». Mientras me hablaba, su tono era firme, casi susurrante. «En la guerra», dijo, «el silencio es sincero. Mi presencia, mi mirada, mi voz tranquila… a veces eso es toda la terapia». A menudo, las sesiones se ven interrumpidas por un ataque cercano. La habitación tiembla, la puerta se abre de golpe y ella y sus pacientes salen corriendo. Pero, incluso entonces, Shurafa intenta dejarles algo a sus pacientes. Una frase. Un toque. «Continuaremos», les dice. «No os abandonaremos». Tanto Sakafi como Shurafa tienen motivos suficientes para dejar de acudir. Pero no lo hacen. Se apoyan mutuamente. En la oración. En las miradas que se cruzan entre colegas que están demasiado agotados para mantener conversaciones completas. Sakafi dijo que se recuerdan mutuamente que deben seguir adelante, aunque sus cuerpos quieran rendirse.
Informé sobre esta guerra desde el terreno durante meses, escribiendo sobre la destrucción y el hambre mientras la vivía. He escrito sobre la muerte de otras personas sin saber si yo mismo sobreviviría a la noche. Salí de Gaza el 7 de abril de 2024 y, aunque ya no me preocupa mi propia seguridad inmediata, vivo con el miedo constante por las personas que quiero y que siguen allí. «En el corazón de la destrucción», dijo Yarada, «nos abrazamos unos a otros, a veces sólo lo suficiente para poder superar la hora siguiente». He aprendido a hacer lo mismo, tanto en Gaza como desde la distancia.
No hay ningún manual psicológico para esto, ningún diagnóstico que lo haga soportable. Hay un vocabulario del colapso que se aprende al vivirlo. Comienza con el ciclo del duelo: llorar a los familiares, luego a los vecinos, luego a los compañeros de trabajo, luego a los niños cuyos nombres nunca supimos. Perdí amigos, luego a mi familia, luego z mi barrio, luego a los colegas con los que compartí el hambre y los despachos, periodistas que siguen informando mientras el cielo se derrumba. El duelo gira sin cesar.

Después sobreviene el vértigo: ¿Por qué no yo? ¿Por qué me sacaron de los escombros con mi hijo vivo en brazos mientras otro hombre perdió a sus cinco hijos? Esas preguntas se atascan en la garganta como el polvo. El miedo sigue, sin forma y sin tiempo, no provocado por el siguiente golpe, sino por una puerta que se cierra de golpe, un pájaro que aterriza con demasiada fuerza, una tos que resuena como un estallido de fuego. Mi cuerpo se encoge como lo hizo aquel día, bajo aquel techo, antes de saber que saldríamos con vida. Se instala la desconexión. Los profesionales de la salud mental con los que hablé describieron, entre sus pacientes, a niños que ya no se estremecen, bebés que no responden a sus nombres, otros que han dejado de llorar por completo: supervivientes que siguen caminando, pero que ya no están presentes. A esto le sigue la fatiga del terapeuta, un tipo de colapso invisible. Shurafa me dijo que a veces ve cómo su dolor se manifiesta a través de otra persona.
Akhras lo expresó de manera sencilla: «La gente dice que ya no siente nada. No pueden llorar. No pueden amar». Nadie habla de la recuperación, ni siquiera aquellos de nosotros que logramos salir. La mente sólo intenta permanecer en el cuerpo. Algunas mañanas, me despierto y busco mi propia respiración, medio esperando no encontrarla. Pero luego la encuentro, y eso, por ahora, tiene que ser suficiente.

Ilustraciones de Shira Seri Levi